Estudio Historico - W.R de Villa-Urrutia - Lucrecia Borja
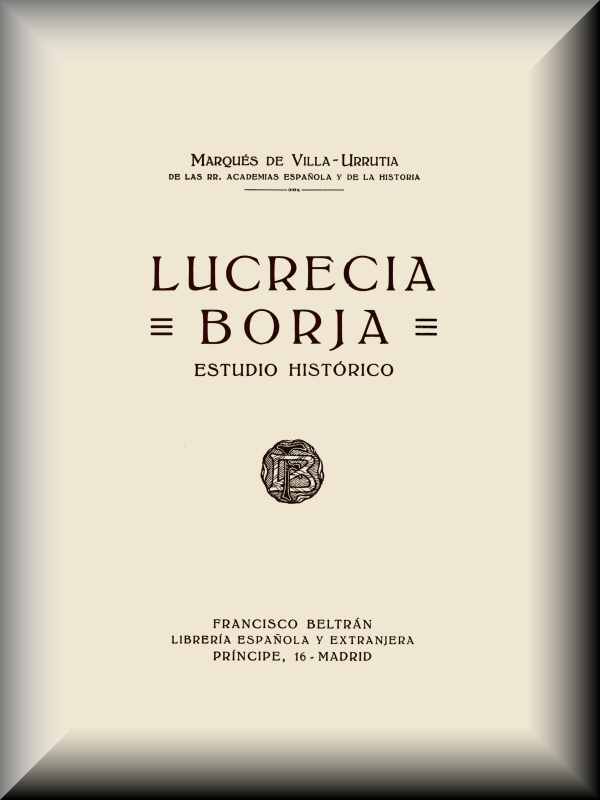
El porqué de este libro.
No es sólo en España donde los historiadores modernos, impulsados acaso por el espíritu caballeresco de la raza, han salido a la palestra, enristrando algún potísimo documento, en defensa de la honra de egregias damas asendereadas y maltrechas, y así como a Don Quijote se le antojaron en la venta hermosas doncellas las mozas del partido que ayudaron a armarle caballero, así también las que gozaron en vida fama de impenitentes pecadoras, se nos presentan ahora con ropa de pudibundas matronas y esposas ejemplares, que murieron casi casi en olor de santidad y sin el menor tufillo de carnal y pecaminoso ayuntamiento.
Un historiador alemán, como sus compatriotas concienzudo y minucioso, dedicó, a orillas del Tíber, largas horas de paciente busca en los archivos, y no pocas vigilias al estudio de la Roma medioeval, y en sus andanzas topó, en la Corte de Alejandro VI, con la hija de aquel Papa, la sin par Lucrecia Borja, puesta en solfa por Víctor Hugo y Donizetti. Prendóse de ella, como tantos otros, y se propuso, siquiera fuese tardíamente, rehabilitarla ante la mal informada posteridad, acabando con la leyenda romántica y con los adjetivos denigrantes que afeaban los amores de una dama que no había nacido ciertamente para figurar un día con aureola en los altares ni en la Historia como heroína, ejecutora o inspiradora de gloriosas hazañas. Era una mujer por cuyas venas corría la sangre española y ardentísima de los Borjas, no entibiada en su mezcla con la romana y plebeya, no menos alborotada de la Vannozza, y ni heredó de sus padres virtudes que ellos no poseyeron ni pudo tampoco sustraerse al ambiente de abominación y de lujuria que se respiraba en la Corte pontificia. Pecó como otras muchas hijas de Eva que probaron y saborearon la fruta prohibida y de ella luego se nutrieron y hartaron; mas pudo alegar como disculpa la de un temperamento excesivo, al que servía de aguijón el mal ejemplo de cuantos la rodeaban: padres y hermanos, tías, cuñadas y primas, sin que bastaran a apaciguarlo y refrenarlo ni su voluntad flaquísima ni su conciencia por completo embotada. Predominó en Lucrecia la hembra enamorada, y más que a su belleza, cuidada con esmero y realzada por el exquisito y dispendioso gusto con que se vestía y adornaba, rendíanse a su encanto cuantos se le acercaban y disfrutaban de su trato. Sumisa en Roma para sus enlaces matrimoniales a los antojos de la familia, vióse obligada en Ferrara, para satisfacer los propios, a contenerlos dentro de los límites de la honestidad y la prudencia, impuestos por un marido celoso y una Corte hipócritamente pudibunda. Falleció en edad temprana, antes de que el tiempo le hiciera sentir demasiado sus ultrajes; pero sus últimos años, muertos ya sus padres, sus tres hermanos, sus hijos Rodrigo y Alejandro, fueron de preparación para la muerte, que por obra de la divina misericordia presintió ya próxima. Apartóse de los placeres mundanos, que tanto le gustaron; entregóse a lecturas ascéticas poco amenas, atenazó con cilicios la carne hermosa y pecadora, fundó conventos y enriqueció los existentes, y cuando llegó la Descarnada, hallóla tan bien dispuesta al duro trance, que no quedó en el ánimo de los ferrareses duda alguna de que aquella alma bendita había ido derechamente al cielo.
Con estos datos, un historiador español se hubiera apresurado a instruir el expediente de beatificación de la Duquesa de Ferrara, para aumentar el ya crecido número de santos famosísimos con que ha poblado España la Corte celestial, pues española era, y muy mucho en sus sentimientos, gustos y aficiones, la gentilísima Lucrecia. No se ha atrevido, sin embargo, a tanto el historiador alemán. Propúsose Gregorovius solamente limpiar a su heroína de todo el fango que sobre ella había vertido la calumnia, tanto la de sus contemporáneos italianos, como la del dramaturgo francés que la sacó a las tablas sin el más mínimo respeto a la verdad, y rehabilitarla, dejándola reducida a las modestas proporciones de una pecadora común y corriente, sin los descomedidos apetitos meretricios de una Mesalina, y sin otra participación que la de mera comparsa en el terrible drama de que fueron protagonistas los Borjas, y Roma teatro durante el papado de Alejandro VI. Lograra o no el sabio tudesco su propósito, ello es que su libro sobre Lucrecia Borgia fué muy leído y acreció el interés que la hija de Alejandro inspiró siempre, no sólo durante su vida, intensa y breve, sino después a cuantos se aficionaron a la historia del Renacimiento italiano y se sintieron poderosamente atraídos por la magia de la grande enamorada, que cada cual veía y pintaba a su manera, según su fantasía, y sin poner mano en el velo que cubría la esfinge. Rasgólo Gregorovius, y su libro pareció una revelación que satisfizo, sin embargo, a pocos. La diosa bajó del pedestal y las gentes quedaron muy mohinas al ver que el supuesto monstruo apocalíptico era una mujer de carne y hueso, de la talla y condición de los demás mortales y con las flaquezas propias de su sexo. Era el fin de una leyenda que, como tantas otras, desaparecía por obra de uno de esos roedores de bibliotecas y de archivos que se nutren de libros y papeles viejos y se complacen en rehacer la Historia, arrancando a la Humanidad sus ilusiones respecto del pasado.
Pero si acabó la leyenda para los que creyeron, y fueron los más, que era el Evangelio cuanto les decía Gregorovius, hubo también no pocos, entre los que profesan o por afición cultivan la Historia, que se permitieron tratar de apócrifo el tal Evangelio, y siguieron revolviendo archivos a caza de papeles que pusieran en claro la vida y milagros de Lucrecia Borja, la cual, a través de los siglos, nos atrae con la misma irresistible fuerza del encanto con que sedujo a sus contemporáneos. El autor de la Historia de los Papas desde el fin de la Edad Media, el Barón Luis de Pastor, que representa hoy a la República austriaca cerca de la Santa Sede, sin dejar de la mano la obra magna, de la que lleva publicadas ya seis tomos que alcanzan hasta el Pontificado de Pablo IV, al tratar del de Alejandro VI, con su escrupuloso y desapasionado amor a la verdad, no deja bien parados al Papa y a su hija predilecta. Y la pelea sigue encarnizada entre los caballeros andantes, dispuestos a romper lanzas en favor de Lucrecia, y los que ponen todavía en duda su honestidad, muy discutida en Roma, y la sinceridad de su arrepentimiento y conversión en Ferrara.
Esto ha dado lugar a una literatura copiosísima, obra de historiadores y novelistas, dramaturgos y pornógrafos que en Italia como en Francia, en Alemania como en Inglaterra, inspirados por las gestas de los Borjas, dedicáronse a escribirlas, los unos con ánimo de arrancar a los archivos su secreto, los otros con fines puramente literarios, deformando o transformando los hechos según los gustos y el propósito del autor. En España no ha despertado el debido interés entre los historiadores la vida de esta ilustre española, hija de un Papa.
El marqués de Laurencín ha publicado una Relación de los festejos que se celebraron en el Vaticano con motivo de las bodas de Lucrezia Borgia con Don Alonso de Aragón, que escribió la hermana del novio Doña Sancha, acrecentándola con muy curiosas noticias y aclaraciones, en su mayor parte inéditas, que nos dan a conocer los principales personajes que a las bodas asistieron y en la Relación se nombran, uniendo su elogio a los del autor de Las Quincuagenas y batallas, el buen capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, que vió a Lucrecia muchas veces y la tuvo por «persona muy hermosa, sabia e valerosa señora, e por dicho de muchos de aquel tiempo, era clarísima e pocas a ella semejantes, cuyas excelencias no se podrían decir sin muchos renglones y en poco tiempo». Pero el vulgo se contenta con conocer a Lucrezia Borgia por la ópera de Donizetti aún más que por el drama de Víctor Hugo, y la gente culta se ha dado por enterada y satisfecha con el libro de Gregorovius.
En este caso me encontraba cuando vine a Roma. Mis aficiones diplomáticas habían pasado por una crisis dolorosa y padecido un amargo desengaño. La fortuna, como mujer, al fin y al cabo antojadiza y más apegada a jóvenes que a viejos, después de haberme otorgado durante muchos años, y acaso con inmerecido exceso, sus favores, volvióme las espaldas y se acopló con quien, en acecho, aguardaba mi caída. En las postrimerías de una vida consagrada a la luciente ociosidad con que los profanos, que aspiran a gozarla, estigmatizan a los profesionales de la carrera diplomática, no cabía ya el cambiar de oficio, viniendo éste a ser una segunda naturaleza por fuerza de la costumbre, que tenía ya más de cincuenta años en su abono. Gracias a un ilustre y bondadoso amigo que me tendió la mano para que pudiera, no sin trabajo, levantarme, vime restituído a mi carrera y volví a servir al Rey en la Embajada de Roma con no menor celo que en las de Londres y París. Y teniendo en cuenta, aquí como en todas partes, que la ociosidad, siquiera sea luciente, es madre de todos los vicios, procuré evitarla y dediqué los ratos de vagar a la lectura de libros y papeles viejos, siendo los libros amigos que no cambian, y el más seguro trato el de los muertos, nunca engañoso.
Entre los libros que cayeron en mis manos, interesáronme sobre manera los referentes a Lucrecia Borja, que no son pocos, extrañando, como queda dicho, que no hubiera tentado la pluma de los historiadores españoles tan ilustre dama, en cuyo favor ha salido únicamente a la palestra, dispuesto a romper lanzas con su caballeresco espíritu, mi buen amigo el Marqués de Laurencín, director de nuestra Real Academia de la Historia. No pretendo recoger el guante, ni aporto al pleito ningún nuevo documento que pueda servir para su fallo. Mi propósito, mucho más modesto y proporcionado a mis fuerzas, se reduce a dar a conocer a Lucrecia Borja a los españoles que ignoran quién fué o que sólo la conocen por el libro de Gregorovius o la ópera de Donizetti. Es un mero trabajo de vulgarización, basado sobre los datos publicados por los historiadores que hicieron objeto de sus pesquisas a los Borjas. En Inglaterra, como en Francia, abundan esta clase de libros en que la Historia no se nos presenta como maestra de la vida, palmeta en mano y con las severas tocas de dueña quintañona, sino como garrida institutriz, risueña y parlera, que nos divierte al par que nos instruye con su amena charla. Se guardan muy bien los autores de entrar en liza de erudición con esos varones sesudos en cuyas obras se masca el polvo del archivo; pero no se recatan de aprovechar los papeles que éstos encontraron y publicaron, para levantar con los acopiados materiales, no un palacio de sólidos cimientos y vastas proporciones, sino un modesto pabellón de recreo para que en él se cobijen los aficionados a las cosas de antaño, que prefieren la Historia ilustrada con anécdotas y estampas a la que abunda en documentos inéditos y se cae por pesada de las manos.
Muy digna de encomio es la intención de los que quieren despojar a la Historia del manto y del coturno para ponerla al alcance de los simples mortales; mas no siempre corresponden las obras a la sana intención, y pudiera suceder lo propio en el presente caso. Si así fuere, perdónenmelo Lucrecia Borja y el lector amigo, a cuya benevolencia me encomiendo.